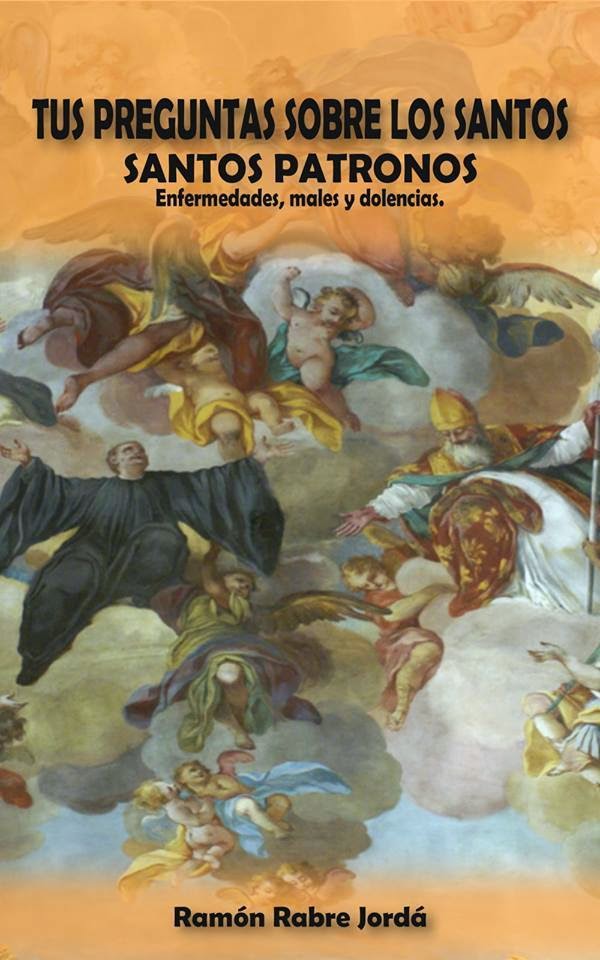Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción de Juquila. 8 de diciembre.
La concepción sin mancha de pecado de la Madre de Dios fue el misterio mariano más discutido por los teólogos durante siglos y, a la par, el más defendido por los fieles. Por ello no es de extrañar que también sea de los más venerados y acogidos con júbilo por el pueblo tras su declaración dogmática en 1854. Y, como consecuencia de lo anterior, es probablemente, el misterio mariano más representado iconográficamente, y uno de los más ricos en simbología cristiana.
La devoción a la Purísima o Inmaculada Concepción está representada en numerosas imágenes devocionales repartidas sobre todo en Occidente. España, gran defensora de la Inmaculada Concepción extendió esta devoción expresada en cientos de imágenes veneradas con nombre propio, pero que, en última instancia, aluden a este sublime misterio de nuestra fe católica. Y sobre una de esas advocaciones "inmaculistas", leeremos hoy. El Licenciado en Historia André Efrén Ordóñez, colaborador antiguo de mi blog, nos regala este texto:
En la población de Santa Catarina Juquila, en el estado mexicano de Oaxaca, México existe una gran devoción a una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción la cual ha ido ganando fama en todo el país desde hace algunos años. El caso de la Inmaculada Concepción mejor conocida por sus devotos como Nuestra Señora de Juquila o "la Juquilita" es uno más que trata de pequeñas imágenes de no más de treinta centímetros que eran usadas por los religiosos para evangelizar, como sucedió en el caso de la imagen de la Virgen de Zapopan y otras celebres imágenes marianas.
El nombre de Juquila, que significa "lugar de legumbre hermosa", se encuentra ubicado al sureste del estado de Oaxaca. Esta región fue evangelizada por los religiosos dominicos y fue fray Jordán de Santa Catarina quien se encargó especialmente de esta tarea, y quien traía consigo la imagen de la Inmaculada Concepción. Se dice que fray Jordán era acompañado en sus correrías por un indígena perteneciente al poblado de Amialtepec, y este indígena mostraba siempre una gran devoción por la pequeña imagen de María Santísima que llevaba consigo el religioso. Por ello, al ser enviado fray Jordán a evangelizar otra región y no poder seguir llevando consigo al indígena que de tanta ayuda le había servido, decidió obsequiarle la imagen de la Inmaculada a la que tanto fervor de dedicaba.
El indígena, muy feliz por el obsequio del religioso, decidió regresar a su natal Amialtepec, donde aquí instaló la imagen en un pequeño altar en su casa, pero como la imagen comenzó a concederle diversos favores a su dueño y a sus vecinos, fue cobrando cierta fama entre los habitantes y los pueblos vecinos. Debido a esta fama de milagrosa, hacia 1633 el párroco de Juquila, Dn. Jacinto Escudero, decidió que sería mejor llevar la imagen a la parroquia para que estuviera en un lugar de más fácil acceso y con mejores condiciones, pero los pobladores de Amialtepec se negaron a entregar la preciada imagen y prometieron al religioso erigirle un mejor lugar para resguardarla.
En aquella región los pobladores tenían la costumbre de quemar los campos para lograr mejores cosechas, pero en una ocasión el incendio se salió de las manos de los pobladores no logrando detenerlos e incendiando gran parte del pueblo y con ellos la pequeña ermita en honor a la Inmaculada Concepción, una vez apagado el fuego los pobladores se acercaron a las cenizas de la ermita para tratar de rescatar algo que hubiera quedado y su sorpresa fue grande al ver que la imagen de la Inmaculada Concepción permanecía incólume, y únicamente se veía algo ennegrecida por el humo.
Debido al portento la cantidad de fieles que llegaba a visitar a la imagen aumentó considerablemente, y esto hizo hicieron que el padre Escudero decidiera definitivamente trasladar la imagen a la parroquia del pueblo de Juquila. Al ser trasladada se le colocó en el altar de San Nicolás (6 de diciembre), pero a la mañana siguiente no encontraron la imagen en aquel sitio, sino que, dice la leyenda, la Inmaculada había regresado al pueblo de Amialtepec. Creyendo el sacerdote que habían sido los habitantes de Amialtepec quienes la habían robado decidió llevarse de nuevo la imagen y cerrar la iglesia con candados, pero a pesar de esto la situación se repitió. Luego, debido a que el padre Escudero fue cambiado de parroquia dejó que la imagen permaneciera en Amialtepec.
El nuevo párroco designado para Juquila fue el padre Manuel Cayetano Casaus de Acuña, quien pedirá el apoyo al obispo para realizar el traslado de la imagen. Fray Ángel Maldonado quien en aquella época era el obispo, emitió un decreto el 30 de junio de 1719 con el cual se ordenaba que la imagen fuera trasladada. Pero a pesar de esto la imagen nuevamente volvió a repetir el prodigio de volver a Amialtepec. Ante el persistente portento, el sacerdote decidió intentar una vez más el traslado pero en esta ocasión se hizo en una solemne procesión a la que asistieron descalzos el mismo sacerdote y los gobernantes de ambos pueblos. Y ante estas penitencias la imagen ya no volvió más a Amialtepec y se quedó en Juquila donde se le venera hasta la actualidad. Hacia 1784 se decidió construir un Santuario más grande para albergar la imagen y que pudiera contener la gran cantidad de peregrinos que llegaban continuamente a visitar a la Virgen de Juquila. Fue conluido en 1791.
Entre los milagros que se cuentan de esta imagen hay uno bastante curioso, pues se dice que una peregrina al llegar al Santuario y ver el pequeño tamaño de la imagen, dijo con bastantes desdén que no había valido la pena recorrer tanto camino para venerar una imagen tan pequeña, a pesar de esto encendió una vela y depositó una moneda como limosna, pero su sorpresa fue grande cual al regresar a su casa encontró la misma vela y el mismo peso que había depositado en el Santuario sobre la mesa de su casa. Nuestra Señora de Juquila es considerada y venerada como patrona de los transportistas y viajeros al igual que el Beato Sebastián de Aparicio (25 de febrero). Gracias a los transportistas el culto a la Virgen de Juquila se ha dado a conocer y llegado a rincones de México donde nunca antes se había escuchado sobre esta imagen.
Desde hace algunos años su devoción ha ido aumentando y es común ver en las carreteras del centro del país pequeñas capillas dedicadas a la Virgen de Juquila, en las cuales viajeros y transportistas pueden encomendarse a la que consideran su patrona.
Personalmente he sabido de los milagros de esta Virgen a los transportistas: conocí a una persona dedicada a este oficio que viajaba por todo el país transportando diversas mercancías y que tuvo un terrible accidente en el que se incendió la unidad que conducía y él mismo resulto gravemente quemado en todo el cuerpo. Su ropa se hizo cenizas, pero él mismo decía haberse salvado por milagro de la Virgen de Juquila, ya que a pesar de que toda su ropa fue consumida por las llamas no ocurrió así con el escapulario con la imagen de la Virgen de Juquila que llevaba en el cuello.
El 8 de octubre de 2014 se llevó a cabo, por manos del Nuncio Apostólico en México, Mons. Christophe Pierre, la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Juquila, además se decidió que su título sea "La Inmaculada Concepción de Juquila", para beneplácito de todo el pueblo católico mexicano. Para este acontecimiento también se decidió hacer un cambio estético a la imagen con una nueva peana y con ropajes similares a los de otras imágenes marianas del centro de la república. La fiesta principal el honor de Nuestra Señora de Juquila se celebra el día 8 de diciembre.
A 8 de diciembre además se celebra a
Las Santas Princesas Mártires de Caëstre.
Santos Cazarie y Valente de Villeneuve, esposos.
La concepción sin mancha de pecado de la Madre de Dios fue el misterio mariano más discutido por los teólogos durante siglos y, a la par, el más defendido por los fieles. Por ello no es de extrañar que también sea de los más venerados y acogidos con júbilo por el pueblo tras su declaración dogmática en 1854. Y, como consecuencia de lo anterior, es probablemente, el misterio mariano más representado iconográficamente, y uno de los más ricos en simbología cristiana.
La devoción a la Purísima o Inmaculada Concepción está representada en numerosas imágenes devocionales repartidas sobre todo en Occidente. España, gran defensora de la Inmaculada Concepción extendió esta devoción expresada en cientos de imágenes veneradas con nombre propio, pero que, en última instancia, aluden a este sublime misterio de nuestra fe católica. Y sobre una de esas advocaciones "inmaculistas", leeremos hoy. El Licenciado en Historia André Efrén Ordóñez, colaborador antiguo de mi blog, nos regala este texto:
En la población de Santa Catarina Juquila, en el estado mexicano de Oaxaca, México existe una gran devoción a una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción la cual ha ido ganando fama en todo el país desde hace algunos años. El caso de la Inmaculada Concepción mejor conocida por sus devotos como Nuestra Señora de Juquila o "la Juquilita" es uno más que trata de pequeñas imágenes de no más de treinta centímetros que eran usadas por los religiosos para evangelizar, como sucedió en el caso de la imagen de la Virgen de Zapopan y otras celebres imágenes marianas.
El nombre de Juquila, que significa "lugar de legumbre hermosa", se encuentra ubicado al sureste del estado de Oaxaca. Esta región fue evangelizada por los religiosos dominicos y fue fray Jordán de Santa Catarina quien se encargó especialmente de esta tarea, y quien traía consigo la imagen de la Inmaculada Concepción. Se dice que fray Jordán era acompañado en sus correrías por un indígena perteneciente al poblado de Amialtepec, y este indígena mostraba siempre una gran devoción por la pequeña imagen de María Santísima que llevaba consigo el religioso. Por ello, al ser enviado fray Jordán a evangelizar otra región y no poder seguir llevando consigo al indígena que de tanta ayuda le había servido, decidió obsequiarle la imagen de la Inmaculada a la que tanto fervor de dedicaba.
El indígena, muy feliz por el obsequio del religioso, decidió regresar a su natal Amialtepec, donde aquí instaló la imagen en un pequeño altar en su casa, pero como la imagen comenzó a concederle diversos favores a su dueño y a sus vecinos, fue cobrando cierta fama entre los habitantes y los pueblos vecinos. Debido a esta fama de milagrosa, hacia 1633 el párroco de Juquila, Dn. Jacinto Escudero, decidió que sería mejor llevar la imagen a la parroquia para que estuviera en un lugar de más fácil acceso y con mejores condiciones, pero los pobladores de Amialtepec se negaron a entregar la preciada imagen y prometieron al religioso erigirle un mejor lugar para resguardarla.
En aquella región los pobladores tenían la costumbre de quemar los campos para lograr mejores cosechas, pero en una ocasión el incendio se salió de las manos de los pobladores no logrando detenerlos e incendiando gran parte del pueblo y con ellos la pequeña ermita en honor a la Inmaculada Concepción, una vez apagado el fuego los pobladores se acercaron a las cenizas de la ermita para tratar de rescatar algo que hubiera quedado y su sorpresa fue grande al ver que la imagen de la Inmaculada Concepción permanecía incólume, y únicamente se veía algo ennegrecida por el humo.
Debido al portento la cantidad de fieles que llegaba a visitar a la imagen aumentó considerablemente, y esto hizo hicieron que el padre Escudero decidiera definitivamente trasladar la imagen a la parroquia del pueblo de Juquila. Al ser trasladada se le colocó en el altar de San Nicolás (6 de diciembre), pero a la mañana siguiente no encontraron la imagen en aquel sitio, sino que, dice la leyenda, la Inmaculada había regresado al pueblo de Amialtepec. Creyendo el sacerdote que habían sido los habitantes de Amialtepec quienes la habían robado decidió llevarse de nuevo la imagen y cerrar la iglesia con candados, pero a pesar de esto la situación se repitió. Luego, debido a que el padre Escudero fue cambiado de parroquia dejó que la imagen permaneciera en Amialtepec.
El nuevo párroco designado para Juquila fue el padre Manuel Cayetano Casaus de Acuña, quien pedirá el apoyo al obispo para realizar el traslado de la imagen. Fray Ángel Maldonado quien en aquella época era el obispo, emitió un decreto el 30 de junio de 1719 con el cual se ordenaba que la imagen fuera trasladada. Pero a pesar de esto la imagen nuevamente volvió a repetir el prodigio de volver a Amialtepec. Ante el persistente portento, el sacerdote decidió intentar una vez más el traslado pero en esta ocasión se hizo en una solemne procesión a la que asistieron descalzos el mismo sacerdote y los gobernantes de ambos pueblos. Y ante estas penitencias la imagen ya no volvió más a Amialtepec y se quedó en Juquila donde se le venera hasta la actualidad. Hacia 1784 se decidió construir un Santuario más grande para albergar la imagen y que pudiera contener la gran cantidad de peregrinos que llegaban continuamente a visitar a la Virgen de Juquila. Fue conluido en 1791.
Entre los milagros que se cuentan de esta imagen hay uno bastante curioso, pues se dice que una peregrina al llegar al Santuario y ver el pequeño tamaño de la imagen, dijo con bastantes desdén que no había valido la pena recorrer tanto camino para venerar una imagen tan pequeña, a pesar de esto encendió una vela y depositó una moneda como limosna, pero su sorpresa fue grande cual al regresar a su casa encontró la misma vela y el mismo peso que había depositado en el Santuario sobre la mesa de su casa. Nuestra Señora de Juquila es considerada y venerada como patrona de los transportistas y viajeros al igual que el Beato Sebastián de Aparicio (25 de febrero). Gracias a los transportistas el culto a la Virgen de Juquila se ha dado a conocer y llegado a rincones de México donde nunca antes se había escuchado sobre esta imagen.
 |
| La Coronación Canónica. |
Personalmente he sabido de los milagros de esta Virgen a los transportistas: conocí a una persona dedicada a este oficio que viajaba por todo el país transportando diversas mercancías y que tuvo un terrible accidente en el que se incendió la unidad que conducía y él mismo resulto gravemente quemado en todo el cuerpo. Su ropa se hizo cenizas, pero él mismo decía haberse salvado por milagro de la Virgen de Juquila, ya que a pesar de que toda su ropa fue consumida por las llamas no ocurrió así con el escapulario con la imagen de la Virgen de Juquila que llevaba en el cuello.
El 8 de octubre de 2014 se llevó a cabo, por manos del Nuncio Apostólico en México, Mons. Christophe Pierre, la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Juquila, además se decidió que su título sea "La Inmaculada Concepción de Juquila", para beneplácito de todo el pueblo católico mexicano. Para este acontecimiento también se decidió hacer un cambio estético a la imagen con una nueva peana y con ropajes similares a los de otras imágenes marianas del centro de la república. La fiesta principal el honor de Nuestra Señora de Juquila se celebra el día 8 de diciembre.
A 8 de diciembre además se celebra a
Las Santas Princesas Mártires de Caëstre.
Santos Cazarie y Valente de Villeneuve, esposos.