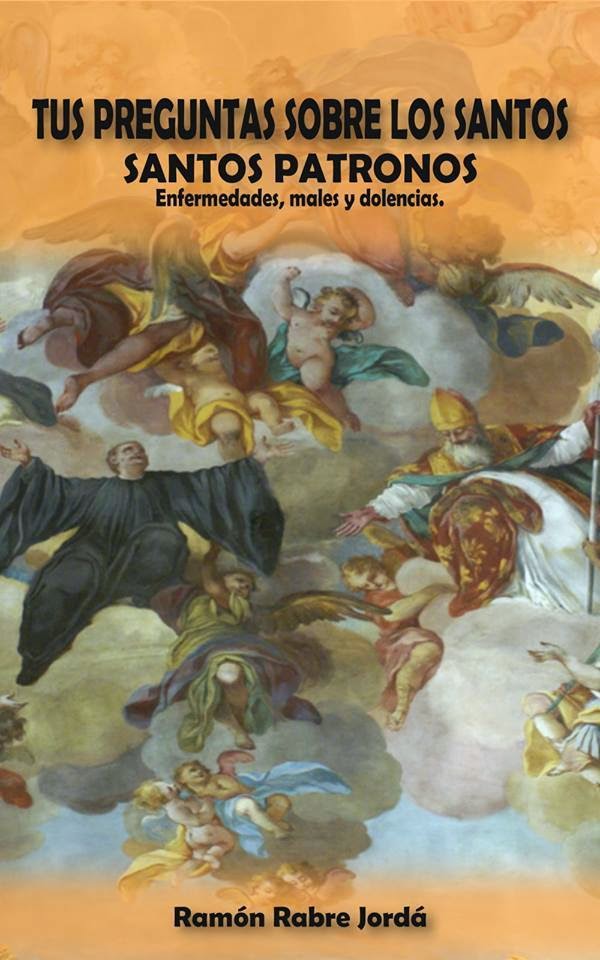|
| ¡Así amó Dios al mundo! |
Hoy, solemnidad de la Santísima Trinidad, quiero traeros un resumen de unos magníficos artículos de Miguel Ángel Aguilar Arreola, publicados en la Asociación Teresiana de la Nueva Débora, (y que he adaptado ligeramente a este formato) sobre este Gran Misterio de la fe, visto desde el punto de vista iconográfico:
Introducción:
Existe un arte trinitario casi desde el comienzo del cristianismo,
arte sin lugar a dudas tremendamente complejo dadas las características
del misterio trinitario. Porque, ¿Cómo poder representar a un tiempo y
con la misma fuerza la unidad y la pluralidad? Si se quiere subrayar la
unidad de las Tres Personas, se puede caer en un menoscabo de su
pluralidad y si intentando hacer hincapié en su pluralidad se puede
dejar de lado su unicidad. En definitiva ¿cómo poder pintar a un “Deus
trinus et Unus”? del que mismo Dante afirmaba que “loco era aquel que
espera que nuestra razón pueda recorrer el camino infinito que tiene una
sustancia en tres personas”. Pese a estos problemas, los artistas
intentarán plasmar el misterio y lo harán conforme a dos grandes
modelos. Por un lado el modelo geométrico o abstracto (a base de
símbolos), por otro el modelo antropomorfo (representando a personas).
Las
representaciones de la trinidad son antiquísimas. El signo más antiguo
que se remite a ella es el del triangulo equilátero, al que se le añadió
el símbolo de los tres círculos concéntricos y el de los tres leones o
águilas con una sola cabeza, así como el de las tres liebres metidas
dentro de un círculo con solo tres orejas en total. También el trébol de
tres hojas y la omega minúscula que hacen referencia al ritmo triple de
la trinidad. Del mismo modo, en las cabeceras de las iglesias románicas, el hecho de que las naves,
los ábsides y sus ventanas fueran comúnmente tres, se entendía como
representación simbólica de la trinidad. Junto a los símbolos
abstractos, hay una serie de representaciones de la trinidad
extraordinariamente notables pues en contra de la tendencia de la
teología occidental, subrayan, no la unidad, sino el carácter ternario
de la Trinidad, su esencia de comunidad. A lo largo de
estas publicaciones ilustraré esto con algunas representaciones
trinitarias. Cada una saca a la luz, determinados aspectos del misterio
trinitario
 |
| Trinidad de Limianos, Zamora. |
I. Los idénticos:
Esta clase de representación trinitaria se
encuentra aproximadamente a partir del siglo IX, como ejemplo está la
imagen de la "Santissima Trinità" de Vallepietra, en la región italiana
del Lazio. La representación trinitaria pertenece a la escuela
romana de tendencia bizantina de principios del siglo XIII. Tiene su
modelo en algunas miniaturas de la época, pero su ejecución – fresco de
2.10 x 1.60 metros sobre la piedra viva de una cueva - es absolutamente única.
Esta obra fue encargada por los monjes fioriacenses, herederos de
Joaquin de Fiore, quien había desarrollado una teología de la Trinidad
que ponía en relieve la comunidad personal de las personas divinas.
Destacan tres rasgos esenciales de esta obra:
1. La Triada de las personas se hace notar mediante la representación de
tres figuras iguales con forma humana: el único Dios en el que creen
los cristianos, es una comunidad de personas. Esto queda señalado
también por la leyenda del cuadro: "In Tribus his Dominum Personis Credimus". La
representación de la Unidad de Dios pasa a segundo plano frente a la Triada, pero no esta completamente ausente, el marco ornamental del
cuadro junta a los tres en unidad, y la misma igualdad de las figuras
expresa su unidad.
2. Esta Triada de Dios es accesible al
hombre sólo mediante revelación. Esto queda palmariamente indicado por
el atributo más importante de cada una de las personas: El libro. El
cual no solo representa las Sagradas Escrituras, también habla de toda la obra de Dios: la Creación. En ambos medios de acceso también se da un proceso
de comunicación con nosotros, no solo el Hijo se comunica, es todo
Dios el que se nos muestra y habla.
3. El Dios
tripersonal permanece en una trascendencia inaccesible. Esto es
subrayado por el carácter sublime y hierático del fresco. Por sus
dimensiones y el colorido sobre la oscuridad del fondo y ante todo la
mirada firme de las tres personas hace sumir al peregrino en la
profundidad del misterio y de su incomprensibilidad.
Esta
obra tiene el rasgo arcaico y fijo, pues en lo que atañe a la
reciprocidad de las Tres Personas no encuentra representación alguna,
queda poco clara la Trinidad como acontecimiento de relación. De esta
representación no se puede sacar referencia de la viva pericoresis de la
vida divina. Este es la principal limitante de este tipo de imágenes que en 1745
fueron prohibidas por el magisterio eclesiástico.
 |
| La Trinidad. Rublev |
II. Los Huéspedes Divinos (Philoxenia)
Todos los Padres de
la Iglesia, teólogos de la antigüedad y de la Edad Media, hasta Lutero
inclusive, le reconocen un sentido más profundo a la perícopa de Gn. 18
ss. En la cual se habla primero de tres hombres que visitan a Abraham,
pero luego se pasa a hablar de uno solo (pese al plural, es “El Señor”).
Aún cuando se le han dado distintas interpretaciones existe la
inclinación a darle un matiz teológico Trinitario que, aproximadamente a
partir del S. XI, se impuso plenamente en la Iglesia oriental y, así,
constituye la base del principal tipo de representación ortodoxa de la
Trinidad.
Frente a la ausencia de relación que existe en
la representación de Vallepietra que vimos el apartado anterior, la Trinidad
se expresa en este caso principalmente como acontecimiento de
relación. Las realizaciones mas antiguas que conocemos de este tipo son
un mosaico de Santa María la Mayor de Roma (anterior al 304) y un fresco
en las catacumbas de la Vía Latina (mediados del S. IV). Esta clase de
representación alcanza su punto culminante en Occidente en los mosaicos
de Ravenna y Monreale, así como en el oracional de Santa Hidelgarda (17 de septiembre). En
el arte bizantino, sobre todo de origen ruso, la iconografía esta
totalmente determinada por este tipo de imagen, cuyo punto culminante
esta representado por el conocido icono de Rublev, el cual fue pintado
en torno a 1410, para el monasterio de Sagorsk.
Aquí tenemos dos elementos fundamentales:
1. Si bien la unidad de Dios Trinitario y la igualdad de las Personas se
expresa mediante un círculo que las encierra de manera imaginaria y
también mediante las mismas vestiduras y el mismo signo de señorío: el
cetro; aparece con mucho en primer plano la representación de la vida de
la Trinidad como un acontecimiento de las relaciones reciprocas de tres
personas diferentes: comunión. Comencemos con la figura que
constituye el centro del cuadro: El Espíritu Santo, en cuanto “compendio
de la Trinidad”. Cuando uno lo contempla (recomiendo ir fijándose en estos detalles mientras se lee), no puede quedarse en él, sino
que se ve arrastrado a un movimiento: su cabeza inclinada y sus ojos
vueltos totalmente hacia la figura de la izquierda: señala al Padre.
Quien a su vez mira, aunque menos inclinado, a la figura de la derecha:
el Hijo. Este, por su parte, dirige –con el mismo ritmo- su cabeza y
sus ojos al Padre.
Sea cual sea la Figura con la que el espectador
decida iniciar, siempre se ve inmerso en un movimiento circular
infinito que remite a las demás figuras. Así expresa el icono la vida
pericorética del Dios comunional.
2. En medio de la vida
interpersonal de la Trinidad está la entrega del hijo de Dios por
nosotros: la mesa en la cual se agrupan los “tres huéspedes” es un altar
sacrificial, claramente reconocible por el hueco de las reliquias. La
mirada del Padre, así como el ademán de su mano derecha, aparecen como
una orden inequívoca; su contenido queda claro con el gesto de la mano,
pues señala el cáliz, en el cual el cordero sacrificado descansa y
sobre el cual el ángel-Espíritu Santo realiza con la mano un movimiento de
epíclesis consagratoria (como en la misa). El ángel-Hijo, tiene la mano puesta sobre el
altar sacrificial en un ademán sumiso. Este gesto, unido a su
inclinación de cabeza, expresa incondicional sentimiento y entrega, así
como su disposición a despojarse de la divinidad por nosotros (Flp
2,6-11): El cetro del Hijo esta inclinado, igual que un bastón (el
madero de la cruz), e incluso forma una X (una cruz o también la letra
griega inicial de “Cristo”) con la línea marcada de la estola.
Así,
la vida que late y circula de la Trinidad se mueve en torno a un centro
marcado por el cáliz de la entrega de la vida. El trono de la Trinidad
pasa en cierta medida sin ruptura al altar, donde el sacrificio de la
redención se hace siempre presente en la Eucaristía. Todo esto queda
subrayado en la situación de conversación que existe entre los
personajes de la obra , algo así como una toma de decisión. parece
tratarse del “designio de Dios” para el envío del redentor. El Padre
dirige al Hijo la pregunta: “¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros?"
(Is. 6,8). El Espíritu Santo, por el contrario, esta por encima de la
conversación, corrobora lo que sucede entre el Padre y el Hijo.
Cualquiera
de las muchas interpretaciones que se le dan al icono implican la
íntima vida Trinitaria y su implicación en la historia. Cabría imaginar
que la representación “relacional” dada por el artista de la vida divina
en comunidad seguiría siendo la misma aún sin el altar y el cáliz,
pero el hecho de representarlos de esta manera nos quiere mostrar que
lo central de la vida Trinitaria es el acontecimiento de la redención,
que encuentra su meta en la humanidad divinizada, en la humanidad
huésped de la vida divina.
Sin embargo, y con todo su alto contenido teológico y contemplativo, esta clase de
representación difícilmente nos puede mostrar el anonadamiento de
Dios a la condición humana, pues se muestran figuras inafectadas, imasibles por el
dramatismo del acontecimiento redentor del sufrimiento y de la cruz.
 |
| Sedes Gratia, Tonquedec, Francia. |
III. La Sede de Gracia.
Es la creación gráfica más
importante de Occidente. Aquí no se pretende subrayar la autonomía de las
personas divinas si no su actuación en la obra salvífica. No solo hay unidad, Trinidad y vida comunicante, sino acción en favor de la Creación. Las
representaciones mas antiguas de la "Sedes Gratia" se encuentran en el
misal de Cambrai (hacia 1120), y en un altar portátil de Siegburg
(1150). La denominación “sede de gracia” procede de Lutero, de una
traducción de Hb. 9,5. La noción fue introducida en la historia del arte
por Franz Xavier Kraus.Podemos encontrar algunas
características que llaman inmediatamente la atención en este tipo de
representaciones como en su variante: “la Piedad del Padre”.
1. La figura poderosísima del Padre domina la imagen. Esta representado
como soberano que se sienta en el trono con la corona de rey o de papa.
De su corazón o de su seno y, por tanto, de lo más intimo de si,
proceden el Hijo y el Espíritu Santo, como paloma pronta al vuelo hacia nosotros. Al mismo tiempo, ambas figuras están
caracterizadas como “las dos manos del padre” y en otras
representaciones se trata de representar el origen del Espíritu desde el
Padre y el Hijo.
2. El Dios que aquí se le representa es
el Dios Trino que sufre por nosotros; no solo pende de la Cruz o esta ya
bajado de ella el Hijo, quebrantado y sufriendo la muerte; también
sufre con él el Padre con los ojos muy abiertos, como si Él mismo
estuviera desconcertado ante lo que sucede. Pero el Espíritu
representado, en vuelo da la esperanza de que se produzca el
rescate del sufrimiento y del poder de la muerte.Esta
representación guarda correspondencia con la tendencia teológica actual
que piensa en Dios como un Dios que sufre con su creación, resaltando
el poder rescatador del Padre.
 |
| Trinidad "operante". Saint-Aignan, Francia. |
V. La Trinidad Operante:
Le llamo así, al tipo de representación más conocida y que responde a la clásica división que hace el concilio de Trento, sobre las misiones de cada una de las Tres Personas con respecto a la humanidad: El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Es la representación Trinitaria que se puede ver en las iglesias o litografías populares en las casas. El Padre, siempre a la derecha del espectador, pues el Hijo está a la derecha de Aquel; y el Espíritu Santo, como paloma, en medio de rayos de gloria. Es habitual que bajo ellos, se vea el orbe, sobre nubes o sostenido por ángeles.
El Padre, indefectiblemente, aparecerá como un anciano, de larga barba blanca, cetro en la mano y el orbe en la otra (salvo que lo sostengan entre Padre e Hijo). Suele llevar tiara pontificia o corona imperial y aureola triangular. En ocasiones las vestiduras son pontificales y ricas. El Hijo suele ir cubierto solamente con un manto rojo (aunque puede tambien ir de pontifical), llevando la cruz y ostentando las llagas de la Pasión. A veces Padre e Hijo sostienen el orbe, o las Escrituras. El espíritu Santo, como ya indiqué aparece como paloma, mirando hacia abajo en medio de resplandores. Además de ser una cuestión armónica, indica la doble procedencia del Paráclito: "del Padre y del Hijo".
Y, por último, la más extraña de todas:
 |
El "cancerbero".
Cuenca de Campos, Valladolid.
Siglo XVI o XVII |
IV. El Cancerbero católico.
La
teología católica occidental, obsesionada con la unidad de Dios Trino, logró
acuñar una iconografía un tanto extraña: la Trinidad Tricéfala. Si bien
antes, las personas trinitarias eran figuras separadas y ligeramente
distintas, y por muy unidos y semejantes que se pintasen, primaba más la
diversidad que la unidad en los mismos. Por este motivo se crea esta
figura, que representa a las Tres Personas con un mismo cuerpo dotado de
tres cabezas, de tal forma que el tronco significase la unidad y las
cabezas la diversidad de Dios. Este tipo de representación monstruosa (tal y como la misma Iglesia llegó a calificarla siglos después),
conserva las variantes de una única cabeza dotada de tres rostros, como
podemos ver en algunos medallones del siglo XV, o de cuerpos con tres
cabezas como es el caso de la pintura en el fresco del refectorio de San
Salvio de Florencia, realizado por Andrea Del Sarto.
Sobre
el origen del modelo, existen dos hipótesis aún no demasiado asentadas,
una es la de relacionarlo con las representaciones de Jano en la
antigüedad clásica, en donde se le pintaba con dos rostros (uno que mira al pasado y otro al futuro) o tres (añadiendo el tiempo del presente).
Otra es relacionarlo con algunas tradiciones célticas prerromanas y a
sus representaciones tricéfalas de algunas de sus divinidades. No en
vano este modelo nace en Francia y de ahí se expande a toda Europa. Este
tipo nunca llegó a encajar perfectamente ni en la teología ni en la
piedad popular, empezando a ser denunciado por teólogos como el carmelita Gerson o el dominico
San Antonino de Florencia (10 de mayo) durante la Edad Media, hasta que en el Concilio
de Trento fue condenado, entre otras razones para quitar motivo de
escarnio a los protestantes quienes lo denominaban “el cancerbero católico”
a tenor de su parecido con el perro guardián de las puertas del
infierno, al que a veces se le dotaba en al antigüedad de dos rostros.
En 1628 el Papa Urbano VIII (1623-1644) prohíbe formalmente el tema
calificándolo de herético. Benedicto XIV, renueva la condena en la Bula “Sollicitudini nostrae”, en 1745: "Entre las [representaciones] prohibidas y que se han de condenar expone (…) la Trinidad tricéfala y toda suerte de seres monstruosos"Y es que esta representación planteaba solo una
fuerza "pedagógica" que dio muy pocos resultados. No contenía
en ella ningún elemento que registrara la vida unitaria o comunitaria de la
Trinidad, ni su actuación en el mundo, sino que confundía y reforzaba ideas de iletrados, a decir de Nuestra Madre, Santa Teresa de Jesús (15 de octubre y 26 de agosto):
"A las personas ignorantes parécenos que las Personas de laSantísima Trinidad todas tres están -como lo vemos pintado- en una Persona, a manera de cuando se pinta en un cuerpo tres rostros; y ansí nos espanta tanto, que parece cosa imposible y que no hay quien ose pensar en ello, porque el entendimiento se embaraza y teme no quede dudoso de esta verdad y quita una gran ganancia". (Relaciones 33, 2)
Y pues eso, gracias a Miguel Ángel y a P. Estecha, que me hace llegar alguna imagen del artículo.
MI LIBRO ELECTRÓNICO
"TUS PREGUNTAS SOBRE LOS SANTOS
(SANTOS PATRONOS DE LAS ENFERMEDADES)
YA ESTÁ DISPONIBLE.