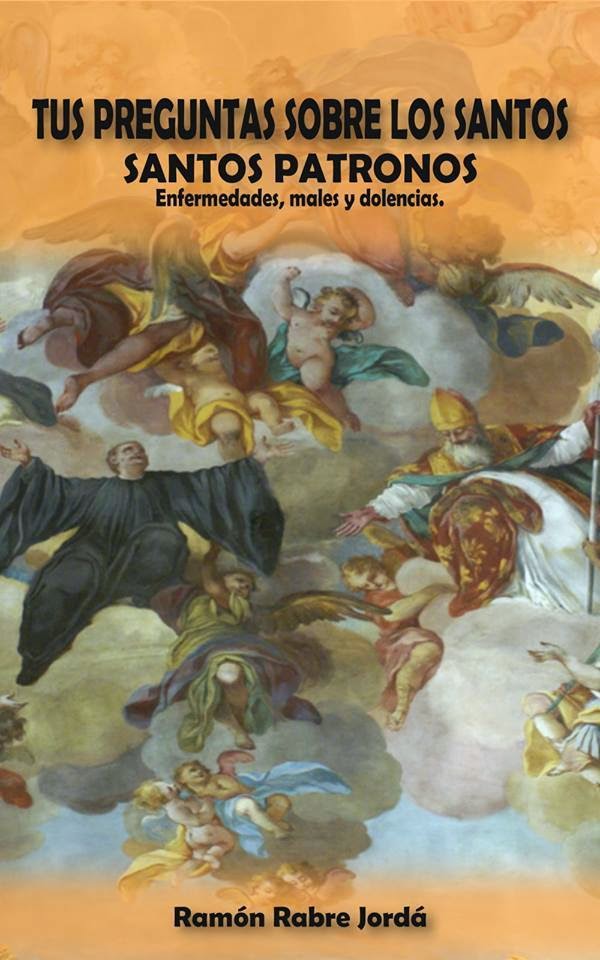San Marcos, papa. 7 de octubre.
 Fue San Marcos natural de Roma, hijo de un presbítero (aunque esto no está claro) llamado Prisco, y fue un activo colaborador del papa San Melquíades (10 de diciembre). Fue elegido papa en 336 (el 14 de febrero, según Baronio) tras la muerte de San Silvestre (31 de diciembre). Aunque gobernó en tiempos de la paz de San Constantino (21 de mayo), tuvo que hacer frente a la herejía arriana. Levantó dos iglesias en Roma, una en el cementerio de Balbina, en la Via Ardeatina, y otra en el Capitolio. El Liber Pontificalis dice que fue quien concedió a la Iglesia Ostiense el derecho de ungir y consagrar al papa, pero esto probablemente sea un añadido tardío y no de la época de San Marcos.
Fue San Marcos natural de Roma, hijo de un presbítero (aunque esto no está claro) llamado Prisco, y fue un activo colaborador del papa San Melquíades (10 de diciembre). Fue elegido papa en 336 (el 14 de febrero, según Baronio) tras la muerte de San Silvestre (31 de diciembre). Aunque gobernó en tiempos de la paz de San Constantino (21 de mayo), tuvo que hacer frente a la herejía arriana. Levantó dos iglesias en Roma, una en el cementerio de Balbina, en la Via Ardeatina, y otra en el Capitolio. El Liber Pontificalis dice que fue quien concedió a la Iglesia Ostiense el derecho de ungir y consagrar al papa, pero esto probablemente sea un añadido tardío y no de la época de San Marcos.
Gobernó la Iglesia solamente ocho meses, pues falleció el mismo año de su elección, a 7 de octubre. Se le sepultó en la Via Ardeatina, y con el tiempo esa iglesia tomó el nombre de San Marcos, tanto por haberla dedicado él como por estar allí su sepulcro. Es famosa esta iglesia por albergar las reliquias de Santos Abdón y Senén (30 de julio). Marcos fue sucedido por San Julio I (12 de abril).
Fuente:
-"Lives of Saints". Tomo XI. Alban Butler. REV. S. BARING-GOULD. 1916.
Otros santos papas son:
San Esteban I. 2 y 30 de agosto.
San Telesforo. 5 y 30 de enero (carmelitas), y 22 de febrero.
San Dionisio. 19 de enero (carmelitas) y 26 de diciembre.
San Celestino V. 19 de mayo.
San Cleto. 26 de abril.
San Ceferino. 26 de agosto.
San Inocencio I. 28 de julio.
San Gregorio III. 28 de noviembre.
San Sergio I. 8 y 9 de septiembre.
San Melquíades. 10 de diciembre.
San Agapito I. 22 de abril y 20 de septiembre, la traslación.
San Lino. 23 de septiembre.
San Urbano I. 25 de mayo.
San Silvestre I. 31 de diciembre.
San Eugenio I. 2 de junio.
San Hormisdas. 6 de agosto.
Beato Gregorio X. 10 de enero.
San Julio I. 12 de julio.
San Zacarías. 3, 15 y 22 de marzo.
San Calixto I. 14 de octubre.
San Gelasio I. 21 de noviembre.
San Agatón. 10 de enero.
San Lucio I. 4 de marzo.
San León IX. 19 de abril.
San Aniceto. 17 de abril.
San Alejandro I. 3 de mayo.
 Fue San Marcos natural de Roma, hijo de un presbítero (aunque esto no está claro) llamado Prisco, y fue un activo colaborador del papa San Melquíades (10 de diciembre). Fue elegido papa en 336 (el 14 de febrero, según Baronio) tras la muerte de San Silvestre (31 de diciembre). Aunque gobernó en tiempos de la paz de San Constantino (21 de mayo), tuvo que hacer frente a la herejía arriana. Levantó dos iglesias en Roma, una en el cementerio de Balbina, en la Via Ardeatina, y otra en el Capitolio. El Liber Pontificalis dice que fue quien concedió a la Iglesia Ostiense el derecho de ungir y consagrar al papa, pero esto probablemente sea un añadido tardío y no de la época de San Marcos.
Fue San Marcos natural de Roma, hijo de un presbítero (aunque esto no está claro) llamado Prisco, y fue un activo colaborador del papa San Melquíades (10 de diciembre). Fue elegido papa en 336 (el 14 de febrero, según Baronio) tras la muerte de San Silvestre (31 de diciembre). Aunque gobernó en tiempos de la paz de San Constantino (21 de mayo), tuvo que hacer frente a la herejía arriana. Levantó dos iglesias en Roma, una en el cementerio de Balbina, en la Via Ardeatina, y otra en el Capitolio. El Liber Pontificalis dice que fue quien concedió a la Iglesia Ostiense el derecho de ungir y consagrar al papa, pero esto probablemente sea un añadido tardío y no de la época de San Marcos.Gobernó la Iglesia solamente ocho meses, pues falleció el mismo año de su elección, a 7 de octubre. Se le sepultó en la Via Ardeatina, y con el tiempo esa iglesia tomó el nombre de San Marcos, tanto por haberla dedicado él como por estar allí su sepulcro. Es famosa esta iglesia por albergar las reliquias de Santos Abdón y Senén (30 de julio). Marcos fue sucedido por San Julio I (12 de abril).
Fuente:
-"Lives of Saints". Tomo XI. Alban Butler. REV. S. BARING-GOULD. 1916.
Otros santos papas son:
San Esteban I. 2 y 30 de agosto.
San Telesforo. 5 y 30 de enero (carmelitas), y 22 de febrero.
San Dionisio. 19 de enero (carmelitas) y 26 de diciembre.
San Celestino V. 19 de mayo.
San Cleto. 26 de abril.
San Ceferino. 26 de agosto.
San Inocencio I. 28 de julio.
San Gregorio III. 28 de noviembre.
San Sergio I. 8 y 9 de septiembre.
San Melquíades. 10 de diciembre.
San Agapito I. 22 de abril y 20 de septiembre, la traslación.
San Lino. 23 de septiembre.
San Urbano I. 25 de mayo.
San Silvestre I. 31 de diciembre.
San Eugenio I. 2 de junio.
San Hormisdas. 6 de agosto.
Beato Gregorio X. 10 de enero.
San Julio I. 12 de julio.
San Zacarías. 3, 15 y 22 de marzo.
San Calixto I. 14 de octubre.
San Gelasio I. 21 de noviembre.
San Agatón. 10 de enero.
San Lucio I. 4 de marzo.
San León IX. 19 de abril.
San Aniceto. 17 de abril.
San Alejandro I. 3 de mayo.
San Celestino I. 6 de abril.
Beato Benedicto VIII. 9 de abril.
Beato Benedicto XII. 25 de abril.
A 7 de octubre además se celebra a
Santos Sergio y Baco, soldados mártires.
San Martín Cid, abad.
Nuestra Señora, la Virgen del Rosario.
A 7 de octubre además se celebra a
Santos Sergio y Baco, soldados mártires.
San Martín Cid, abad.
Nuestra Señora, la Virgen del Rosario.